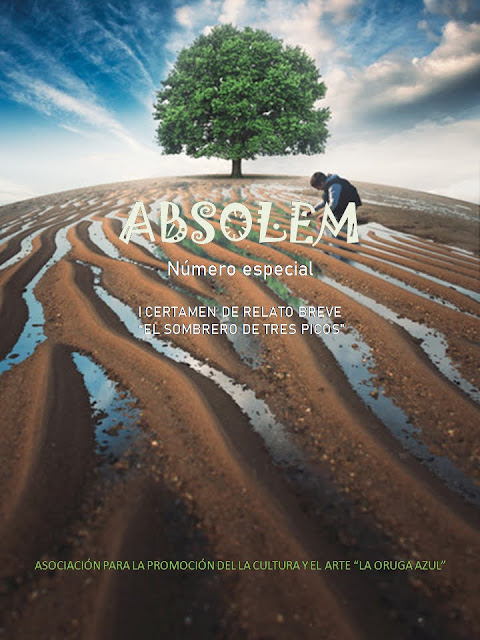Revista ABSOLEM, editada en Guadix (GRANADA) por la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Arte "La Oruga Azul", laorugazul2013@gmail.comISSN: 2340-8634
SUMARIO
Primer premio, al relato:
Tan cerca, tan lejos, por Dña. DORI DELGADO GARCÍA.
Segundo Premio, al relato:
El milagro del pan, por Don ANTONIO RAMÍREZ SEVILLANO.
Menciones especiales a autores locales:
1ª Mención, al relato:
Mi comarca, por Don JUAN QUESADA HERNÁNDEZ
2ª Mención, al relato:
Desde mi atalaya, por Don JOSÉ ANTONIO CASCALES ROSA
La entrega de premios tendrá lugar en la villa de El Bejarín, en un acto público, durante las Jornadas del Melocotón el día 21 de agosto de 2021, a las 20, 00 h. en la plaza.
Relatos seleccionados para su publicación en el número especial de la revista ABSOLEM, incluyendo los premiados:
1. Tan Lejos tan cerca, por Dori Delgado García.
2. El milagro del pan, por Antonio Ramírez Sevillano.
3. Mi comarca, por Juan Quesada Hernández.
4. Desde mi Atalaya, por José Antonio Cascales Rosa.
5. Entre viñas, por Juan Carlos Pérez López.
6. La huerta, por Sam Gutiérrez Galve.
7. Otro día Más, por Rafalé Guadalmedina.
8. Nacer a un lado del cielo, por Emilia García Castro.
9. De paso escuchar la tierra, por Nuria Casas.
10. Raigambre, por Ramón Lluis González Reverter.
11. Un huerto en un bancal, por Cristina Cifuentes Bayo.
12. El calendario de las aves, por Paula Martín Serrano.
13. La vida es sólo química, por Eduardo Terrón Ledesma.
14. Hambres, David Domínguez Parrilla.
15. Tabaco avainillado, por Fernando Salcedo Alfayate.
16. Los besos inmediatos, por Isabel Pérez Aranda.
17. Los caminos del agua, por Ramón Llanes Domínguez.
18. La noche sin pasado, por Miguel Hermoso Alonso.
19. Guirnaldas de antaño, por María Calle Bajo.
20. Un día en la oficina, por Carlota Magdaleno Ruiz.
Primer premio, al relato:
Tan cerca, tan lejos, por Dña. DORI DELGADO GARCÍA.
Segundo Premio, al relato:
El milagro del pan, por Don ANTONIO RAMÍREZ SEVILLANO.
Menciones especiales a autores locales:
1ª Mención, al relato:
Mi comarca, por Don JUAN QUESADA HERNÁNDEZ
2ª Mención, al relato:
Desde mi atalaya, por Don JOSÉ ANTONIO CASCALES ROSA
La entrega de premios tendrá lugar en la villa de El Bejarín, en un acto público, durante las Jornadas del Melocotón el día 21 de agosto de 2021, a las 20, 00 h. en la plaza.
Relatos seleccionados para su publicación en el número especial de la revista ABSOLEM, incluyendo los premiados:
1. Tan Lejos tan cerca, por Dori Delgado García.
2. El milagro del pan, por Antonio Ramírez Sevillano.
3. Mi comarca, por Juan Quesada Hernández.
4. Desde mi Atalaya, por José Antonio Cascales Rosa.
5. Entre viñas, por Juan Carlos Pérez López.
6. La huerta, por Sam Gutiérrez Galve.
7. Otro día Más, por Rafalé Guadalmedina.
8. Nacer a un lado del cielo, por Emilia García Castro.
9. De paso escuchar la tierra, por Nuria Casas.
10. Raigambre, por Ramón Lluis González Reverter.
11. Un huerto en un bancal, por Cristina Cifuentes Bayo.
12. El calendario de las aves, por Paula Martín Serrano.
13. La vida es sólo química, por Eduardo Terrón Ledesma.
14. Hambres, David Domínguez Parrilla.
15. Tabaco avainillado, por Fernando Salcedo Alfayate.
16. Los besos inmediatos, por Isabel Pérez Aranda.
17. Los caminos del agua, por Ramón Llanes Domínguez.
18. La noche sin pasado, por Miguel Hermoso Alonso.
19. Guirnaldas de antaño, por María Calle Bajo.
20. Un día en la oficina, por Carlota Magdaleno Ruiz.